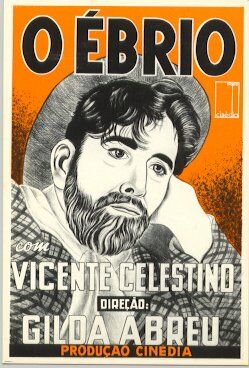Nuevamente estuve de cumpleaños, pero en esta ocasión me alejé de grandes fiestas y jaranas extremas y dejé pasar la fecha como una especie de sueño no asumido.
De todas maneras igual mis seres queridos me celebraron y mi novia me llevó a comer al Caruso unos ostiones a la parmesana con bastante vino tinto y un remate de apiao como bajativo. Qué curioso es este licor de apio, que no tiene competencia en frescura y en el punch que deja en el cerebro.
Nací el día que nació Simón Bolívar, un 24 de julio, y mi círculo de hierro me celebró en el bar Moneda de Oro. Al llegar me percaté que el refrigerador que guarda los colemonos estaba casi vacío. Un grupo de señoras había arrasado con el trago, por lo tanto sólo tuve que consolarme con la última botella y algunos rones con cocacola que calmaron la angustia de tener un año más de vida. El único regalo que me llegó fueron unos bombones con licor.
Un bombero, que es un amigo de un amigo, llegó hasta la mesa donde se celebraba mi cumpleaños. Lo acompañaba un carabinero con uniforme, que se sentó unos minutos a la mesa para conversar.
Dos amigos que llegaron atrasados me saludaron y miraban con suma incredulidad la presencia del carabinero en la mesa. ¿Habrá pasado algo? ¿Se lo estarán llevando preso? ¿Estará demandado?
El carabinero era muy simpático y para más remate era amigo de una de las Chicas Súper Poderosas que se encontraba en la mesa. Después de algunos minutos de bla, bla, bla, el uniformado se retiro.
¡Como nos cambia la vida!, fue la frase más recurrente en la conversación, mientras yo asumía la presencia del carabinero como uno de los gestos de reconciliación más extraños que he tenido en mi vida.
Nos comimos una chorrillana y finalmente nos retiramos temprano, ya que todo el mundo tenía que trabajar.
Al final uno de los recuerdos que más tengo tatuado en mi dañada cabeza es a mi hijo saltando en el cine, mientras imitaba los movimientos del gran Jack Sparrow, en Piratas del Caribe 2. Cada vez que salía el villano, con su terrible cara de anguila, el pequeño me tomaba la mano y la apretaba con suma fuerza. Al final terminó batiéndose a duelo imaginario con todos los piratas del mundo, mientras las yugoslavas del San Carlos, ese barcito de Las Heras, le miraban el rostro y le decían que se parecía físicamente a un argentino.
Al final pasó un año más de vida. Un año lleno de experiencias, viajes, botellas vacías y resacas infernales. Un año lleno de esperas y retornos, sin embargo todavía estoy asumiendo que tiene que llegar un despertador gigante e instalarse en mi oreja para salir a la calle y gritar: ¡estoy vivo!
ajenjoverde@hotmail.com